
Fue una tarde de agosto.
Había llovido.
Pero hacía calor. O al menos el calor se había metido en casa. Así que me puse unas zapatillas cómodas y me fui a buscar el cielo gris de Bilbao y las tímidas gotas de lluvia en las verdes hojas de sus jardines.
Encontré la calle neutra, indefinida, vacía.
Las hojas asomaban en un verde oscuro. Y, sobre ellas, pequeñas gotas.
Entonces lo ví.
Era un caracol.
Pequeño. Recién asomado a la vida. Saltaba (si es que a eso se le puede llamar saltar) entre las hojas del seto que cercaba los dominios de una residencia de ancianos. Las sillas de los ancianos, mojadas, estaban vacías.
La vida, en aquel momento, era aquel caracol.
Siempre me han gustado los caracoles. No sé por qué. De niña, los guardaba en el bolsillo, los ayudaba a cruzar la carretera si los veía en peligro y los devolvía a la seguridad de la vegetación frondosa.
Miré al caracol con la ternura que traen los recuerdos de la infancia.

Y entonces sucedió. Algo mágico. El caracol me miró (si es que a eso se le puede llamar mirar). Y se quedó quieto, mirándome, sin asomo de miedo, exactamente como yo le estaba mirando a él.
La naturaleza es maravillosa.
©®Laura
Minimalia
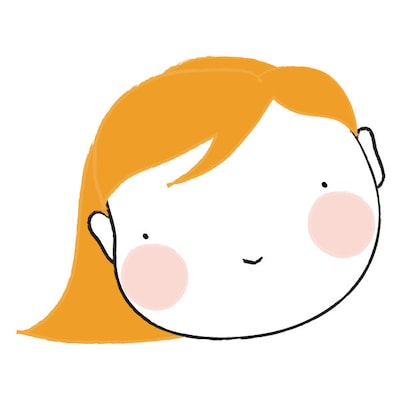





0 comentarios:
Publicar un comentario